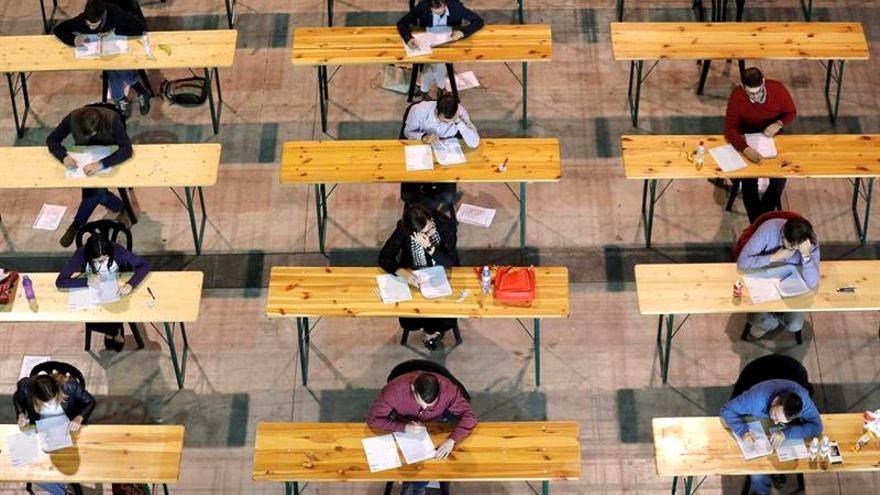
Soy profesor universitario esporádicamente, es decir, doy clases cuando los horarios y las materias se ajustan con los tiempos que me deja libre un trabajo como editor científico en una institución gubernamental de salud. Esto es, dispongo de unas ocho horas al día. Dentro de los más de trece años que he ejercido en este esquema, he prestado mis servicios en tres universidades privadas enfocadas en carreras humanistas y de la rama creativa. Si bien para mí, egresado de una universidad de las mismas características, esta labor docente ha sido altamente gratificante y enriquecedora, y la cual ejerzo con orgullo y amor; en cuanto al sueldo, ésta no representa una forma de vida estable para mí, ni para la mayoría de mis compañeros profesores que, semestre a semestre, tiene que firmar su renuncia y esperar, muchas veces hasta dos meses sin sueldo, que el próximo semestre sean llamados a dar clase. Esto si el director de carrera, la evaluación de les alumnes o los administrativos así lo requieren.
La precarización laboral en la docencia es un tema que ha sido invisibilizado, o bien solo se toca en foros muy muy especializados de trabajo o educación y no en la esfera pública o en las mismas universidades. En México, casi todas las escuelas de educación superior privadas operan en un esquema por honorarios en el que el profesor es contratado por horas, sin seguro social u otras prestaciones, y al finalizar el semestre su contrato se termina. Así, la docencia, que se creía un pilar fundamental de las sociedades, enfrenta una creciente precarización laboral que merma la calidad educativa y el bienestar de los profesores.

Antiguamente, según la idea que nos vendieron durante mucho tiempo a los estudiantes de humanidades, la figura del profesor universitario estaba asociada al prestigio, la estabilidad laboral y la dedicación exclusiva a la tríada de la educación superior: docencia, investigación y extensión. Sin embargo, el paradigma actual, moldeado por las políticas neoliberales y la mercantilización de la educación superior (o la era de los licenciados en natación, según Gabriel Zaid)1, ha erosionado este modelo, dando paso a una realidad global de precarización laboral. Este fenómeno, particularmente agudo en América latina y México, no solo vulnera los derechos de los académicos, sino que compromete la calidad de la educación superior y el desarrollo científico y humanístico de los países.
La transición de un modelo de educación superior como bien público a uno regido por lógicas de mercado, o sea, el sistema educativo del neoliberalismo implantando en América Latina a finales de los ochenta, ha impulsado la flexibilización laboral en las universidades a nivel global. En una breve investigación, descubrí que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que existe una tendencia creciente a la contratación de personal académico a tiempo parcial y con condiciones laborales menos favorables2. En países como Estados Unidos, la American Association of University Professors (sí, ellos tienen una asociación) reportó que aproximadamente 70% de los puestos de enseñanza en instituciones de educación superior son no permanentes, ocupados por profesores adjuntos que carecen de seguridad laboral, beneficios de salud y salarios dignos3.

En Europa, a pesar de contar con marcos de protección más sólidos, el fenómeno es el mismo. La European University Association (EUA, 2021) indica que cerca de 40% del personal académico tiene contratos temporales, una cifra que se eleva por encima de 50% en países del sur como España e Italia4. Esta inestabilidad obliga a los investigadores jóvenes a pasar más de una década esperando pasar de contratos temporales a acceder a una plaza estable. En una ocasión que tuve la oportunidad de platicar con profesores españoles, me comentaron que ante este panorama muchos de ellos estaban postulando para plazas en universidades de América Latina.
Según la UNESCO5 la matrícula en la región se multiplicó por más de cinco en las últimas tres décadas. No obstante, esta expansión no fue acompañada de una inversión proporcional en la planta docente. Por el contrario, se financió mediante la contratación de profesores bajo modalidades precarias, lo que género que solo 35% de los profesores universitarios en la región se dedica de tiempo completo a su labor, mientras que 65% trabaja a tiempo parcial o por horas, lo que deriva en una brecha salarial significativa: un profesor a tiempo completo gana en promedio 3.5 veces más que un colega a tiempo parcial por hora de clase, sin considerar las actividades de investigación y gestión por las que el segundo no recibe remuneración. Así, esta estructura crea un sistema de dos niveles: una minoría con estabilidad y capacidad investigativa, y una mayoría que debe desdoblarse y repartirse en distintas instituciones para armar un salario digno, mermando su capacidad para actualizarse, investigar, dedicar tiempo de calidad a los estudiantes y, claro, la vida personal.

Según la página de la Secretaría de Economía6 de México la fuerza laboral de profesores universitarios y de enseñanza superior durante el primer trimestre de 2025 fue de 257 000 personas, cuyo salario promedio es de los $10,500 trabajando alrededor de 27 horas a la semana. La edad promedio de los profesores es de 46.9 años, con 52% hombres con un salario promedio de $12.200 y 48% mujeres con salario promedio de $8.780. Los estados en los que dan los mejores salarios promedio fueron: Ciudad de México ($19,800), Sinaloa ($17,600) y Baja California Sur ($15,400), mientras que la fuerza laboral de docentes fue mayor en Estado de México (46,600), Ciudad de México (41,500) y Puebla (15,700).
Ante este panorama, ser docente de alguna universidad privada en México (y al parecer en todo el mundo) es estar, semestre a semestre, bajo la incertidumbre laboral; dedicar muchas horas de tu vida en el tráfico, si es que das clases en diferentes universidades; consagrar algunas horas de tu día a preparar las clases, calificar, leer; y, si te sobran algunas horas, ir al cine, estar en redes sociales revisando tendencias para actualizarse con les alumnes y, al final del día, darte unos minutos para rezar y pedir que el próximo semestre, si el director de carrera, la evaluación de les alumnes o los administrativos lo permite, te puedan dar algunas horas más.
Si bien ser docente es un orgullo y te da la posibilidad de conocer y habitar otros mundos y pensamientos gracias a les alumnes, el trabajo requiere un esfuerzo significativo, aparte de pasión y entrega que, como hemos visto, no es reconocida, y mucho menos remunerada, y que algunas instituciones reconocen con un tarro de miel o una taza de la universidad cada 15 de mayo.
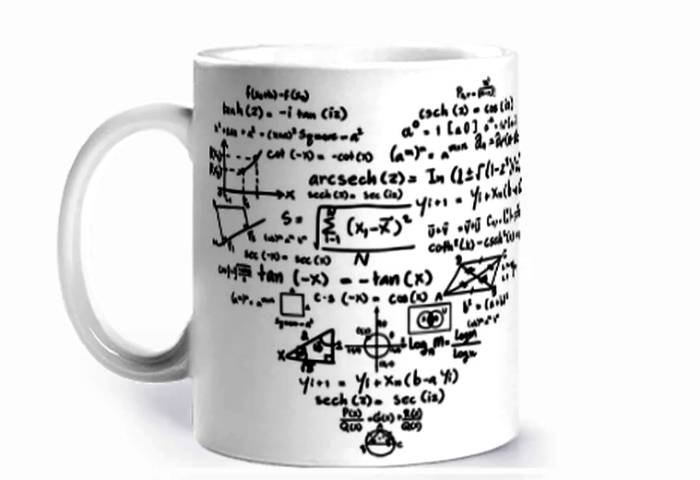
1 Gabriel Zaid, “Licenciados en natación”, en Revista Entorno laboral, 1046, 29 de noviembre de 1999. pp. 12-13.
2 OCDE. (2019). Benchmarking Higher Education System Performance. OECD Publishing.
3 American Association of University Professors (AAUP). (2023). The Annual Report on the Economic Status of the Profession, 2022–2023.
4 European University Association (2021). Towards a Vision for the European Universities Initiative. EUA Briefing.
5 UNESCO. (2022). Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo-América Latina y el Caribe.
6 Secretaria de Economía. Profesores Universitarios y de Enseñanza Superior. Ocupación (2321) — 2025-T1.
ANUIES. (2022). Informe de la Educación Superior en México 2022. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
