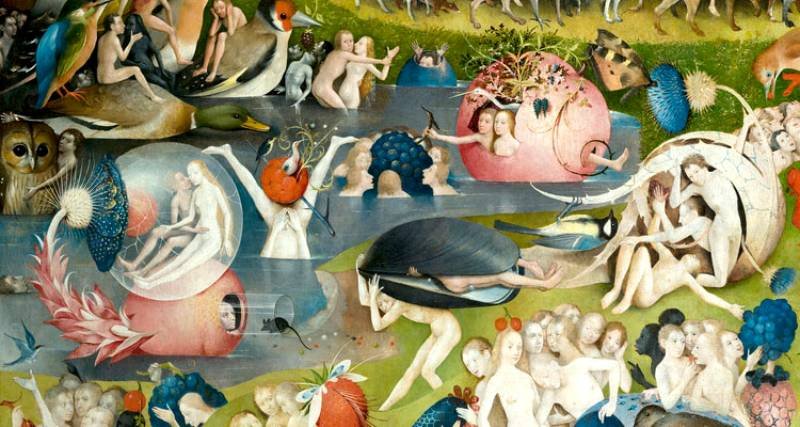
“Cándido o El optimismo” es un cuento filosófico que publicó Voltaire en 1759, en él se narra la historia de un joven —del mismo nombre— criado en un castillo de Westfalia, donde vive una vida edénica y toma lecciones de filosofía de su tutor Pangloss. Estas lecciones, fundadas en el optimismo leibniziano, hacen creer al joven Cándido que vive en “el mejor de los mundos posibles”. Durante la narración éste se va dando cuenta que esto no es así, contrastando sus ideas optimistas con catástrofes de su época y, al final, desmentido por la realidad, opta por una vida más modesta y feliz cultivando su jardín y viviendo en pareja.
Esta historia casi siempre me viene a la mente cuando navegando en las redes sociales veo posts o comentarios enajenantes de amigos o conocidos que, en vez de apelar al diálogo, polarizan las posiciones, y me pregunto: ¿recuerdas cuando te divertías en internet?, y entonces mi mano deja de temblar y querer escribir y decido no responder y centrarme en mi jardín.
Cuando nació internet, o más bien cuando el acceso se popularizó y tuve la posibilidad de navegar en casa allá por los 2000, yo era un joven que, como Cándido, pensaba que el mundo en el que vivía era el mejor de los mudos, pues tenía acceso a un sinfín de páginas web y no paraba de investigar, ver, escuchar y descubrir textos que nunca jamás hubiera podido conocer de forma física (gracias ubuweb). Fiel a este optimismo que presuponía la utopía de internet me dediqué, junto a unos amigos (gracias Raymundo, Adrián e Isaura, heróico comité invisible de registromx) a construir una pagina web en la que todos pudiéramos escribir y compartir ideas y proyectos, ese sueño utópico y libertario duró por 15 años con ese nombre y desde hace ocho años se convirtió en jeronimomx.

¿Qué ha pasado en casi 25 años de internet?, pues que la promesa de navegar sin restricciones y continuar con la utopía de un incipiente Google se fue diluyendo y ahora, como un dios omnipresente, está colonizando todos los ámbitos de nuestra experiencia: sabe qué queremos comer, a dónde ir y lo que queremos comprar, todo, bajo nuestro permiso. Pero esta pesadilla realmente comenzó o se potencializó cuando las redes sociales hicieron su aparición y comenzaron a generar una red en la cual compartir y conectar con los otros gratuitamente era la panacea, pero no supimos darnos cuenta que en esta gratuidad el negocio era nuestro tiempo.
Ahora, atados a la sensación gratificante que da un like en nuestros posts o historias ya no “navegamos” en la red sintiéndonos corsarios libres y sin rumbo, sino que scrolleamos en nuestros feeds para, por menos de un minuto, valorar si dicha publicación merece nuestro like y pasar a otro aparador a mirar. Así, internet y las redes sociales se han convertido en vitrinas que deben ser cambiadas cada día, o en algunos casos horas, y, nosotros, los usuarios, pasar de ser expertos en género a política internacional, a estética y mercado y a defensores del pueblo originario que está a punto de perder a su único hablante de su lengua. Es decir, la idea del panóptico que desarrolló Foucault y la metáfora del virus que mencionaba Baudrillard en el siglo pasado, se han vuelto realidad en la red. Ahora, vigilar y castigar y estar al tanto de todo en tiempo real sea potencializado y exacerbado, algo parecido al mundo de moda que, de tener dos colecciones al año, ahora tiene cinco o más.

Hace dos años, en 2023, la American Dialect Society, eligió la palabraenshittification, (que en español se puede traducir como mierdificación o enmierdamiento) como la palabra del año. Este neologismo, creado por Cory Doctorow —escritor y activista— en 2022, que en términos generales hace referencia al ciclo que atraviesan las plataformas digitales en el que en una primera etapa son atractivas para los usuarios, luego, en una segunda etapa seduce a los anunciantes y, por último, en una tercera fase perjudica a los usuarios y desaparece o se va quedando vacía. Algo que le está pasando a FB Instagram y X en México, y quizá en todo el mundo, y que le pasará a Tik Tok en algunos años, el cual, se ha convertido en la síntesis de todas las redes.
Aunada al proceso de viralización, polarización y enmierdamiento en el ámbito digital, la cultura del Tik Tok nos ofrece una salida en la que si bien hay buenos contenidos, cada uno de ellos son pequeñas golosinas que te acercan de manera rápida a un conocimiento o entretenimiento abonando a la cultura del snack que nació a medida en que los medios y formatos se fueron multiplicando y circulando, lo que generó la competencia por la atención y desarrolló una infinidad de piezas breves: clips, tuits, memes, tráileres, webisodios, teasers, sneakpeaks, cápsulas informativas, tiktok. Así, tres doritos después, todo contenido debe de ser rápido, conciso y atractivo para ser devorado y, claro, desechado.
En el nacimiento de internet en los años 1990-2000, la cultura digital outsider y en especial los hackers, tomaron el concepto del filósofo estadunidense Peter Lamborn Wilson, mejor conocido como Hakim Bey (1945-2022), un anarquista ontológico, el concepto de Zona Temporalmente Autónoma (en inglés, Temporary Autonomous Zone, TAZ) una táctica sociopolítica para crear espacios temporales que “eluden” las estructuras formales de control social. Estas TAZ dieron origen a las primeras comunicaciones o revistas de arte en internet, y listas de distribución de correo que daría paso a los Newsletters actuales, que cada vez más cobran terreno ante la saturación de información.
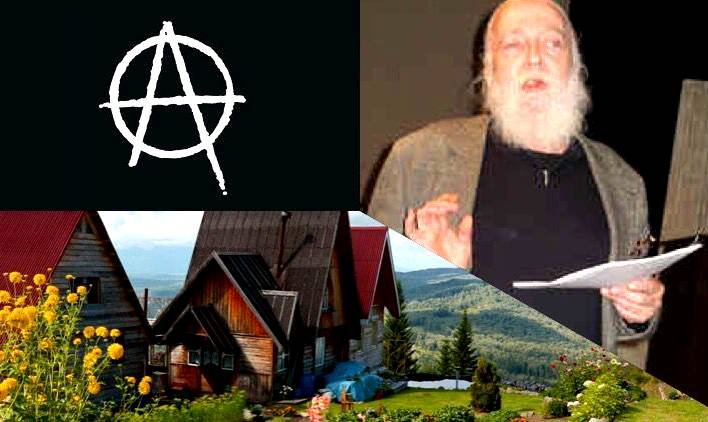
Recientemente leí sobre los “jardines digitales”, espacios personales, algo parecido a los blogs o Myspace o Tumblr, en que los “jardineros” expresan y comparten sus intereses y conocimientos de forma abierta, pausada y reflexiva. Como casi todo en esta tecno-nostagía, este concepto tiene su origen en 1998 cuando Mark Bernstein propuso el término “jardín de hipertexto” como una metáfora para describir espacios digitales que permiten la exploración libre del conocimiento sin fines comerciales.
En una conferencia dictada en 2015: “The Garden and the Stream: A Technopastoral”, Mike Caulfield, otro teórico de la web, retomó la idea de Bernstein y propuso dos maneras de pensar la web: como un arroyo y como un jardín. En ellas contrapone el movimiento de la web como un flujo corriente en el que nosotros somos espectadores activos a una sola línea temporal en el que vemos un interminable desfile de tweets, reels, posteos y notificaciones: “En lugar de imaginar un mundo atemporal de conexión y múltiples caminos, la corriente nos presenta un camino único, ordenado en el tiempo, con nuestra experiencia en el centro”. Por otro lado, la web como un jardín es imaginarla como un espacio en donde cada nuevo paseo o recorrido puede crear nuevos caminos y significados, adentrarse en lo desconocido y en lo impredecible. De este modo, esta salida o propuesta da espacio a la creación de jardines (TAZ) reflexivos, pausados y enfocados a sembrar aquellos gustos, temas o elementos sin la prisa de estar siempre en un feed, sino formar parte de una ecología digital situada en el diálogo y no en la censura, en la reproducción pausada y no en la virulencia. Se trata en retomar los discursos curatoriales propios basados en el gusto personal, y no aquellos impuestos por la prisa y el algoritmo.
Regresando a “Cándido”, en el último diálogo que tiene Pangloss con éste, él sigue insistiendo, leibnizianamente, que todo lo que pasó está relacionado con el devenir del mundo, a lo que Cándido, pienso, quizá ensimismado, quizá derrotado, o pensando en todo eso que pasó, o en la nueva cosecha, le responde:
-Muy bien dicho -contestó Cándido-, pero lo importante es cultivar nuestra huerta.

Referencias
https://siemprecyborg.substack.com/p/jardines-digitales
https://lab.cccb.org/es/jardines-digitales-el-fin-del-scroll-
