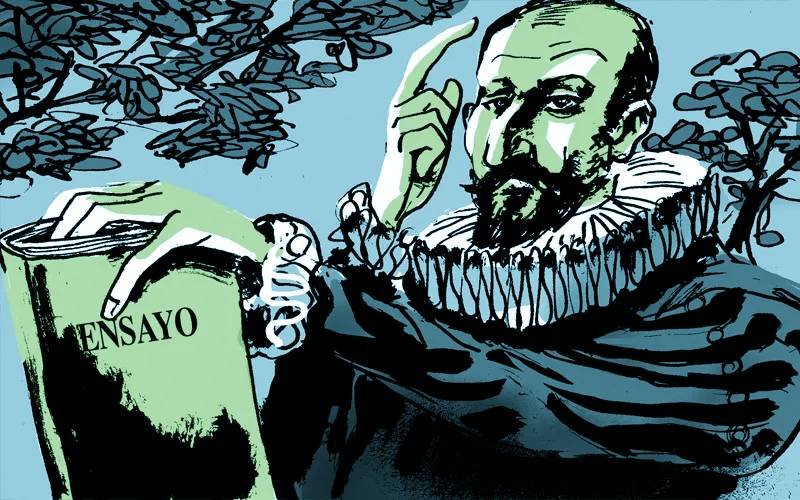
Me pregunto qué pasaría si un personaje del siglo XVI viniera y, al asomarse a mi ventana, observara todo aquello que me auxilia mientras escribo o cuando leo: libros, artículos, revistas, fanzines y otros formatos. ¿Qué pensaría de este artefacto extraño en el cual estoy escribiendo, una especie de caja metálica y delgada que se abre o desdobla y en la que aparece un pequeño escenario brillante o mate, plagado de imágenes o texto, inclusive sonido? ¿Qué pensaría si supiera que estas actividades extrañas han derivado en la merma de mi capacidad de lectura y escritura desde hace algunos años y, que incluso debo restringir el tiempo que dedico a esto que me gusta desde siempre? Es probable que se fascinara con los cuadritos negros, grises, metálicos o color pastel que tienen dibujadas letras y que oprimo suavemente para que en esa pantalla se despliegue el texto; teclas que, en su tiempo, no sabemos si alguna vez imaginó, teclas que antes de ser las actuales fueron mecánicas en las máquinas Olivetti Lettera 32 de mi época preparatoriana, o en la Remington que alguna vez me prestaron para escribir un trabajo final. Y de esos libros impresos de diversos tamaños y colores, apilados sobre una mesita de noche. Quizá le resultaría inverosímil, o no, porque puede ser que su imaginación y mundo onírico hayan sido desbordantes y futurísticos, y ya lo hubieran previsto o imaginado.
Pero quiero pensar en alguien en particular para profundizar en esta escena. Quiero hacer específica mi reflexión y traer al presente al maestro del ensayo, a Michel de Montaigne planteándose tales preguntas.
De un tiempo a la fecha, sostengo la hipótesis de que la dedicación exclusiva a una sola actividad, cualquiera que esta sea, ejecutada en forma rutinaria, es peligrosa para la salud. Circunscribir nuestros talentos a una sola tarea o a un solo tipo de acción puede, además de resultar insatisfactorio por el deterioro de significado, derivar en enfermedad o merma en la salud desde distintos ángulos: emocional, físico, vital, social, psicológico, etc. Sin mayor exhaustividad, ciertos movimientos físicos repetidos en forma continua tienden a lesiones, tendinitis y fatiga muscular a causa del esfuerzo, impactando en la vitalidad o energía del humano, lo cual a su vez provoca ensimismamiento y a la larga, apatía. Pasa por mi mente Montaigne y pienso en el dolor que debió de sufrir a causa de sus padecimientos de cálculos renales. Asumo que su actividad exigía concentración y dedicación; elaborar la cantidad de ensayos y textos que escribió no es poca cosa y, aunque su enfermedad no haya derivado precisamente de su actividad escritural, encuentro lógico e inevitable que a pesar de padecerla previamente, lo repetitivo de la misma actividad, de algún modo agregó un costo en su salud. ¿Cuánto tiempo permanecería sentado sin el apoyo digital y los avances en medicina que hoy tenemos? Se sabe que fue un hijo privilegiado, con una educación distinguida apoyada por su padre; que contaba con un castillo de su propiedad, en donde dedicó gran parte de su vida a su gusto por escribir, filosofar o leer; sin duda, esto fue un aliciente en su autorrealización. Se sabe también que contaba con un asistente personal que escribía lo que Montaigne dictaba, aquello que se originaba en su proceso creativo.
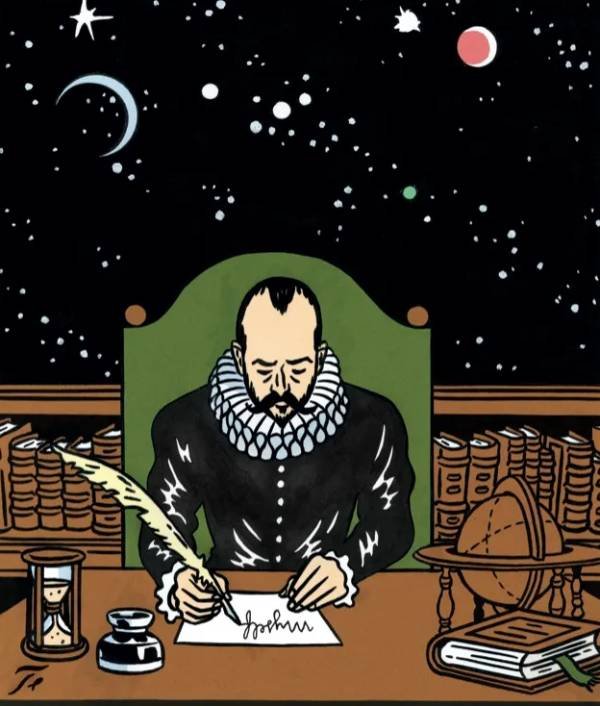
Pienso en la tinta de hierro que se necesitaba, en el arduo movimiento de la mano para, primero, sujetar la pluma de ave y, luego, ejercer presión suficiente al dibujar letra por letra en papel de lino. Tiempo, tiempo implícito en acciones sencillas pero valiosas. Imagino escribir a la luz de una vela o lámpara de aceite y la necesidad de obligarse a mantener abiertos los ojos. Con todo y sus limitantes me parece que durante el día debió tener, más que por esta época, la oportunidad de momentos para contemplar la naturaleza y convivir con ella, mirar árboles, escuchar pájaros, sentir el roce del aire puro en su piel.
Pero todo cambió. Cinco siglos después estamos acá, en la era digital: contamos con teléfonos inteligentes, tabletas digitales, computadoras donde podemos albergar una biblioteca personal, y en cualquiera de los tres podemos leer o escribir y comunicarnos por voz, audio e imagen con otras personas. La misma electricidad que asumimos obviamente nuestra es un recurso básico necesario para obtener energía y acceder a tales dispositivos y, aunado a todo esto —que es el extremo de las velas y lámparas de aceite—, tenemos otra cosa: lo intangible, el software indispensable para escribir o leer. Por supuesto, sin contar la cantidad de libros impresos que hemos logrado adquirir y probablemente acumular.
Me impresiona acudir a la memoria de esos lugares y formas donde ya no estoy, pero en los que de algún modo estuve alguna vez, porque como humanos tendemos a la repetición. Ahora nos encontramos con herramientas tecnológicas al alcance y nuestro proceso creativo arroja imágenes, sonidos y texto; y a estos podemos alojarlos en un mismo espacio que incluso no requerimos siquiera ver: la nube, esa memoria etérea que alberga presente, pasado y opera como base del futuro.

Y entonces, en esta deliberada reflexión —y a pesar de no ser totalmente acertado comparar mi modo de vida con el de Montaigne en su época, ya que no soy ni escritora ni lectora de tiempo completo—, asumo mi cansancio y la preocupación por mis ojos como mi propia restricción, porque con el tiempo noto la disminución de mi capacidad visual. Estoy segura también de que esto no es una problemática exclusivamente mía, sino de toda una sociedad que siente o intuye que se va acercando a un punto de no retorno, o de explosión de un estilo de vida.
Vamos por la existencia formando o deformando todo lo que tocamos. Dice Byung-Chul Han en sus textos que podemos borrar a alguien con un solo clic. De este simple enunciado surgen interesantes reflexiones, como ese borrado virtual que puede conducirnos al borrado de una persona en la realidad, es decir, a un daño directo en las relaciones que sostenemos fuera de la virtualidad, resultando en una sociedad cansada de mirar, imbuida y agotada en la virtualidad misma. Entonces vuelvo a replantearme la pregunta: ¿cómo sería realmente la lectura y escritura en tiempos de Montaigne? ¿Sería menos cruel con el sentido de la vista? ¿Gozaría de condiciones ideales para desarrollar dignamente sus actividades?
No me basta imaginar. Infiero de antemano, a partir de su condición privilegiada, que debió de llevar una vida saludable, pero no fue así. Contrario a ello, su enfermedad lo puso a prueba. Y aunque eso mismo fue un punto de partida para filosofar al respecto, vale la pena preguntarse qué tanta influencia tuvo su estilo de vida y la medicina del siglo XVI en la severidad de sus padecimientos. En cambio, el avance actual de la ciencia médica y la digital se vuelve imprescindible para equilibrar el a veces no tan saludable estilo de vida que llevemos.

La cultura de lo digital actualmente es un arma de doble filo. Por un lado, nos facilita en gran medida la lectoescritura y la creatividad, pero por otro, demanda al humano poner en práctica su propio código de ética para que no suprima el uso del criterio ni contribuya —aunque me parece que ya lo hacemos— a la aparición de nuevas enfermedades como la disminución de la visión. Al permanecer horas y horas frente a una pantalla, se aminora y se va perdiendo la elasticidad del cristalino; la casi siempre mala postura del cuerpo sentado o semiacostado incide en dolor de columna, el sedentarismo afecta el funcionamiento intestinal y disminuye el tono muscular. Y vamos observando cómo de pronto aparecen nuevos padecimientos y síndromes como el túnel carpiano y la soledad: más y más gente que prefiere estar sola por falta de habilidades sociales.
La soledad contemporánea es un tema muy interesante que puede ramificarse en distintas situaciones de vida: la limitada inteligencia socioemocional, los cada vez más comunes episodios de ansiedad y depresión que se esconden debajo de las mesas donde escribimos, el síndrome de burnout, entre otros.
Entonces, pienso que Montaigne no estaría tan sorprendido de que mi hábito de lectura nocturno se viera mermado con el pasar del tiempo; entendería que es una decisión libremente consentida y de resistencia. Tal vez, al mirar los avances con los que contamos, le resultaría extremadamente fácil plasmar su pasión ensayística. Y tan fácil le resultaría que, quizá, perdería el encanto por el mínimo sentido de reto: se encaminaría a esa zona del modelo de Csikszentmihalyi donde se asoma el aburrimiento, allí donde su alto sentido de reflexión como habilidad de genio ensayista, y su bajo sentido de reto, desplomarían su creatividad.[1]
Con suerte, podría filosofar a partir de los estoicos y escépticos —como ya lo hizo hace siglos—, pero ahora se vería provocado por el planteamiento iluso de libertad que aborda en La sociedad del cansancio Byung-Chul Han. En esas reflexiones sobre nuestro énfasis en la búsqueda de originalidad, de cómo nos sometemos a la autoexplotación y, por tanto, no podemos rebelarnos contra nosotros mismos. Puede ser que Montaigne estuviera de acuerdo con Han al sugerir la inclusión de actividades lúdicas y una vida necesariamente contemplativa como forma de resistencia a la hiperactividad, a sobreexponernos a la información que fatiga las redes neuronales.
Pongo en la balanza la suma de este esbozo de aspectos evidentes, convenientes e inconvenientes de nuestra era digital y lo que conlleva versus aquello con lo que contaba en su época el maestro del ensayo, y me pregunto: ¿es distinto el impacto que su actividad causaba a su salud que el impacto que ahora nuestra actividad causa a la nuestra?

A veces observo cómo aflora la nostalgia en quien hace comentarios como “es que antes todo era mejor”. Pero, siendo honestos, los avances científicos y la higiene en las personas han logrado que la vida humana sea más benéfica y saludable. Acaso necesitemos hacer un ejercicio profundamente introspectivo para revisar qué nos hace falta para conducirnos al equilibrio.
Sería justo contar con una educación distinta, una educación que incluya un refinamiento de la cultura de lo digital, lejos de la enajenación; una educación sin adoctrinamiento y en favor de la expansión de conciencia, del criterio ético y el pensamiento crítico. Así, los aportes modernos tendrían un mayor impacto a favor de la humanidad y ocurriría el anhelado balance entre productividad, vitalidad y conexión con el entorno. No se postergarían, hasta el punto de no retorno, el cuidado y la calma, ni se volverían una exigencia por falta de alternativas, ni porque nunca las hubo. Por supuesto, para que esto suceda y avance, las políticas públicas deberían ser rieles perfectos. Las universidades también tendrían un papel fundamental, sumándose con un pensamiento propositivo más allá de ver al alumno como a un cliente.
Es útil contar con canales digitales para todo: desde la simplificación de un trámite para enviar dinero a un poblado distante o analizar un diagnóstico médico, hasta tener catálogos digitales de flores, aves, colores, estrellas o redes sociales. Pero, me pregunto con sinceridad, ¿qué hacemos con todo esto y cómo lo utilizamos? ¿Lo usamos a favor o en contra nuestra? ¿Será que con ello lo que buscamos es coleccionar más y más información?
Posiblemente el reto más honesto está en contar las horas que pasamos frente a una computadora o deslizando el dedo en el celular y, en un ejercicio de autoobservación y autocrítica fría, valorar cuánto de ese tiempo invertido sirve y cuánto no. Y, más allá de buscar una respuesta exacta y única, tomar acción a favor propio, de nuestra salud. Al menos en lo individual, sentar un precedente de la posibilidad de una resistencia y hacer propuestas colectivas mediante las que podamos expresar y replicar el logro de una trinchera que resiste y persiste.

Referencias
Csikszentmihalyi, M. (2010). Fluir (Flow): Una psicología de la felicidad. Kairós.
Han, B. -C. (2017). La sociedad del cansancio. Herder Editorial.
Han, B. -C. (2023). Vida contemplativa. Taurus Editorial.
Gómez Robledo, A. (1991). La libertad interior en Montaigne. Diánoia, 37(37), 17-36. Recuperado de: https://doi.org/10.22201/iifs.18704913e.1991.37.600
Pamplona, L. Y. (2024). La felicidad: una comparación entre reflexiones y prácticas propuestas por Epicuro y Mihaly Csikszentmihalyi [trabajo de grado]. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12209/20608
Lariguet, G. (2015). Una revisión crítica de Dudas filosóficas. Ensayos sobre escepticismo antiguo, moderno y contemporáneo. Diánoia, 60(75), 129-139. Recuperado de https://doi.org/10.21898/dia.v60i75.60
Aparicio, G. J. (2020) La filosofía de Byung-Chul Han, una aproximación. Humanitas 94, XXV, 2020, pags. 359-367. Recuperado de: https://www.humanitas.cl/filosofia/la-filosofia-de-byung-chul-han-una-aproximacion
Sosa, S. V. (2025). La filosofía de Byung-Chul Han. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CD01). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. Recuperado de: https://www.numinisrevista.com/2025/1/la-filosofia-de-Byung-Chul-Han.html
[1] En su modelo de experiencia óptima o de flujo (Flow), Csikszentmihalyi ilustra en el eje de las abscisas el grado de habilidad para el desarrollo de una actividad y en las ordenadas el grado de reto para desarrollarlas, en donde, a menor reto y menor habilidad se experimenta apatía, a mayor habilidad y menor reto, la experiencia es aburrimiento, a mayor nivel de reto y menor nivel de habilidad la persona se estresa y, a mayor reto y mayor habilidad, se despliega el flujo óptimo de la experiencia, la absorción en la misma actividad.
